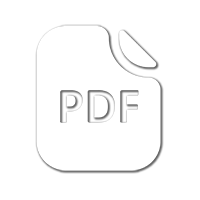Desde que se fundó en 1203, la villa de Hondarribia fue un enclave codiciado por los reinos medievales y las grandes monarquías europeas, dada su situación privilegiada en la desembocadura del río Bidasoa. Más si cabe, tras la pérdida de la independencia del Reino de Navarra, en 1522. La colina natural sobre la que se alza el casco histórico era un lugar excelente para controlar el territorio y, además, contaba con la defensa natural del agua que la rodeaba casi en su totalidad.
Cuando la muralla medieval quedó obsoleta, fue sustituida por la fortificación renacentista, con sus característicos baluartes en forma de punta de diamante y sus puertas de acceso, entre las que destacaban la de Santa María y la de San Nicolás. Así, cuando el ejército francés llegó a este lugar en el año 1638, lo primero que vio fue la villa amurallada, con la característica silueta de la iglesia y del castillo.
Veinte años atrás, en 1618, se había iniciado la Guerra de los Treinta Años, uno de los más cruentos conflictos de la historia moderna europea. Había comenzado en Centroeuropa a partir del enfrentamiento religioso entre católicos y protestantes, pero pronto se convirtió en una lucha política a la que se fueron incorporando las principales potencias europeas, como fue el caso de Francia en 1635. A partir de este momento, el Reino de Francia y la Monarquía Hispánica comenzaron su particular batalla, y Hondarribia se situó en el punto de mira.
Por aquel entonces, el casco histórico de Hondarribia no difería mucho de lo que vemos hoy en día. El castillo, de origen navarro, tenía ya el aspecto con el que lo conocemos en la actualidad, a partir de la remodelación impulsada por Carlos V en la primera mitad del s. XVI. Las altas murallas y sus baluartes se alzaban desde tiempos de Felipe II, protegiendo una trama urbana similar a la actual, en la que la calle Mayor y la calle San Nicolás eran los ejes principales. La iglesia, de estilo gótico, incorporaba funciones defensivas en la zona del ábside, y tenía el mismo aspecto monumental, pero sin el campanario que todavía no se había erigido. La ciudad contaba con una importante actividad artesanal y un próspero comercio, gracias a la importancia de su puerto. Nada presagiaba el desastre que estaba a punto de comenzar, aunque lo cierto es que no iba a ser la primera vez que un ejército sitiara la ciudad, ni tampoco la última.
Desde que se fundó en 1203, la villa de Hondarribia fue un enclave codiciado por los reinos medievales y las grandes monarquías europeas, dada su situación privilegiada en la desembocadura del río Bidasoa. Más si cabe, tras la pérdida de la independencia del Reino de Navarra, en 1522. La colina natural sobre la que se alza el casco histórico era un lugar excelente para controlar el territorio y, además, contaba con la defensa natural del agua que la rodeaba casi en su totalidad.
Cuando la muralla medieval quedó obsoleta, fue sustituida por la fortificación renacentista, con sus característicos baluartes en forma de punta de diamante y sus puertas de acceso, entre las que destacaban la de Santa María y la de San Nicolás. Así, cuando el ejército francés llegó a este lugar en el año 1638, lo primero que vio fue la villa amurallada, con la característica silueta de la iglesia y del castillo.
Veinte años atrás, en 1618, se había iniciado la Guerra de los Treinta Años, uno de los más cruentos conflictos de la historia moderna europea. Había comenzado en Centroeuropa a partir del enfrentamiento religioso entre católicos y protestantes, pero pronto se convirtió en una lucha política a la que se fueron incorporando las principales potencias europeas, como fue el caso de Francia en 1635. A partir de este momento, el Reino de Francia y la Monarquía Hispánica comenzaron su particular batalla, y Hondarribia se situó en el punto de mira.
Por aquel entonces, el casco histórico de Hondarribia no difería mucho de lo que vemos hoy en día. El castillo, de origen navarro, tenía ya el aspecto con el que lo conocemos en la actualidad, a partir de la remodelación impulsada por Carlos V en la primera mitad del s. XVI. Las altas murallas y sus baluartes se alzaban desde tiempos de Felipe II, protegiendo una trama urbana similar a la actual, en la que la calle Mayor y la calle San Nicolás eran los ejes principales. La iglesia, de estilo gótico, incorporaba funciones defensivas en la zona del ábside, y tenía el mismo aspecto monumental, pero sin el campanario que todavía no se había erigido. La ciudad contaba con una importante actividad artesanal y un próspero comercio, gracias a la importancia de su puerto. Nada presagiaba el desastre que estaba a punto de comenzar, aunque lo cierto es que no iba a ser la primera vez que un ejército sitiara la ciudad, ni tampoco la última.